Esta activista y urbanista autodidacta se enfrentó en el Nueva York de los 60 al arquitecto más influyente. Barrios tan emblemáticos como el Soho, Chinatown o Greenwich Village son hoy el legado de su victoria.
Texto: María Sánchez | Nueva York
Fotografía: Jessica Bal
«La ciudad es como un sanatorio mental dirigido por los reclusos más graves. Habrá anarquía». Jane Jacobs, periodista, urbanista, activista y, ante todo, vecina del neoyorquino Greenwich Village vertió esta premonición sobre un grupo de funcionarios y burócratas de la ciudad de Nueva York el 10 de abril de 1968. El ambiente de la audiencia, convocada para escuchar las opiniones de los vecinos sobre el proyecto mastodóntico de la Lower Manhattan Expressway (autopista del bajo Manhattan), era tenso. Apodada ‘LoMex’, esta carretera cruzaría la isla de forma transversal y facilitaría la entonces congestionada comunicación viaria entre el río Hudson y Nueva Jersey (al oeste) con el East River y Brooklyn (al este), permitiendo que miles de personas llegaran más rápido a sus trabajos en el centro de la ciudad desde los suburbios y las afueras. Pero también amenazaba con sepultar y destruir lo que hoy son algunos de los barrios más pintorescos y emblemáticos de la mitad sur de Manhattan como el Lower East Side, SoHo, Chinatown, Little Italy, NoLiTa o Greenwich Village.
Ella abogaba por el caos que es inherente a un lugar donde cohabitan millones de personas. Urbanista autodidacta que dedicó su vida a observar y tratar de entender los misteriosos e intrincados mecanismos que mueven las urbes, Jacobs era una decidida partidaria de un proyecto de ciudad y una filosofía de la planificación urbana que no dieran la espalda a la vida y el desorden que necesariamente ésta conlleva.
Nacida en 1916 en Scranton, un pueblo de Pennsylvania, con el apellido de soltera Butzner, la pequeña Jane perteneció a una familia de profesionales que premiaban el pensamiento crítico e independiente. Su padre era médico y su madre profesora. En 1934, en plena Gran Depresión, se mudó con su hermana Betty a Nueva York, en concreto, al bohemio Greenwich Village, uno de esos barrios donde los rascacielos parecen cosa de otro lugar y otro tiempo. Su sueño era convertirse en periodista, pero encontrar un hueco en una redacción era complicado para una mujer en aquella época, así que comenzó a trabajar en todo tipo de ocupaciones administrativas.
Pronto, su vida dio un vuelco personal y profesional. Por un lado, encontró la que sería su musa para el resto de su existencia: la ciudad, y en concreto, la aglomeración urbana de Nueva York; por otro, conoció a Robert Jacobs, un arquitecto que enseguida se convirtió en su marido. Junto a él, se instaló en el 555 de Hudson Street, también en Greenwich Village, el que sería durante décadas su hogar. En sus largos paseos entre entrevista de trabajo y entrevista de trabajo, Jacobs, armada con sus enormes gafas y su bicicleta, observaba las dinámicas que hacían de la ciudad un ente vivo. Su pasatiempo favorito era apostarse en el tejado de su apartamento y observar el hipnótico vals de los camiones de basura recogiendo la inmundicia de las calles de Manhattan.
«La ciudad es como un sanatorio mental dirigido por los reclusos más graves. Habrá anarquía», arrojó Jacobs a los funcionarios y burócratas de la ciudad de Nueva York
Cuando la Guerra Fría no era más que un fantasma de presencia tibia, trabajó en Amerika, una revista propagandística del Departamento de Estado americano que tenía como objetivo acercar a los ciudadanos rusos el estilo de vida americano. También formó parte de publicaciones profesionales como Iron age (La edad del hierro), donde fue contratada por ser capaz de deletrear molibdeno, según la propia Jacobs. Finalmente, acabó aterrizando en Architectural Forum, una publicación donde por fin pudo dedicar toda su energía a escribir sobre las urbes. Allí, desarrolló su crítica al urbanismo moderno contemporáneo.
Como miembro de esta revista, en 1956, recibió una invitación para dar una conferencia en Harvard, junto con otros teóricos y líderes del urbanismo americano. Fue la primera vez que les leyó la cartilla. «Lo mínimo que pueden hacer es respetar —en el sentido más profundo— las líneas de caos que tienen una sabiduría extraña y propia que nuestro concepto de orden urbano no abarca», les dijo. Su intervención, lejos de levantar ampollas, terminó con una ovación.
Jacobs, que no tenía formación en urbanismo, moldeó sus recetas a base de anécdotas y experiencias extraídas de sus pormenorizados paseos y de deducciones fruto del sentido común. De ellas sacó, por ejemplo, la famosa idea de ‘ojos en la calle’ o la noción de que la seguridad en las grandes urbes no siempre depende de la policía. Mientras se promuevan calles amables y aceras concurridas, que funcionen como lugar público de encuentro, serán los propios ciudadanos los que velarán por que la comunidad no sufra ninguna agresión externa.

Los cuatro principales pilares de su obra eran: 1) Ensalzar la calle o el distrito como unidad versátil que debe tener más una función urbana (comercio, vivienda, etc); 2) Promover bloques pequeños que permitan la existencia de mayor número de calles; 3) Preservar la convivencia de edificios que varíen en edad, condiciones, uso y nivel de renta y 4) Abogar por una alta densidad de población.
En su obra, Jacobs también arremetía contra las consecuencias nefastas que los accesos faraónicos de los planificadores urbanos habían tenido sobre el tejido urbano durante el siglo XX. Según decía, se habían dedicado a planificar sin tener en cuenta a los planificados. Funcionarios como Moses habían derrumbado barriadas deprimidas enteras, causando estragos y desplazamiento en sus poblaciones. Ella, en cambio, abogaba por un revoltijo urbano y alegre, por el «elogio a la acera» o la «ciudad popular», como la denomina el sociólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona Manuel Delgado, autor del prólogo de la edición española de Muerte y vida de las grandes ciudades por la editorial Capitán Swing.
La lucha entre estas dos visiones contrapuestas de entender cómo las ciudades debían ser gestionadas y ordenadas en la era moderna se plasmó en la batalla contra la autopista LoMex. La historia del enfrentamiento está plagada de arquetipos y tal vez por ello gusta tanto a los habitantes de la agitada Nueva York, una ciudad donde casi nadie tiene tiempo para matices. Su resolución a lo David y Goliath llegó a inspirar un proyecto de ópera que nunca llegó a estrenarse. Robert Moses era hombre y Jane Jacobs mujer. Él se había formado en Harvard y ella únicamente tenía el título de secundaria; él era poderoso y ella no; él estaba enamorado del automóvil y ella de los peatones.
Si Egipto tuvo sus faraones, Nueva York tuvo a Robert Moses, el urbanista más influyente en la gran urbe durante el siglo XX, un hombre cuya gestión tuvo lugar bajo los mandatos de cinco alcaldes y hasta seis gobernadores del estado de Nueva York. En total, el todopoderoso urbanista firmó la construcción de 13 puentes, dos túneles, 1.000 kilómetros de autopista, 650 parques, una decena de piscinas públicas espléndidas, las dos carreteras que unen Manhattan con Long Island y el Bronx, 17 parques estatales, las Naciones Unidas, el Lincoln Center o el zoo de Central Park, solo por citar algunos. LoMex plan era la culminación de los sueños.
Para Jacobs, sin embargo, representaba todo lo que detestaba de la renovación urbana: la destrucción de barrios con solera, la aniquilación de microeconomías locales y la prevalencia del coche sobre las personas. Pero sobre todo atacaba el emblemático parque de Washington Square, donde ella había pasado plácidas tardes paseando a sus hijos. Este enclave verde, que en su día fue un cementerio (se cree que bajo sus césped reposan unos 20.000 cuerpos), encarnaba todo lo que un parque debía ser: un vibrante punto de encuentro, donde gente diversa (desde miembros de la bohemia musical como Bob Dylan y Pete Seeger a estudiantes de la New York University o miembros de las clases populares) paseara en distintos momentos del día para hacer cosas muy diversas.
La primera vez que Moses planteó la carretera fue a principios de los años cuarenta. El proyecto resurgió de nuevo en los sesenta, coincidiendo con un momento en que la influencia y el poder con que el urbanista había contado durante décadas se encontraban en horas bajas. Bajo el liderazgo de Jacobs, la Comisión mixta para detener LoMex, colectivo del que formaron parte personajes como Eleanor Roosevelt, supuso un obstáculo constante para el proyecto, que terminó desechándose.
El principal reproche al pensamiento de Jacobs es que resulta romántico y populista. En los últimos años, otras corrientes críticas han surgido, sugiriendo que la concepción de la calle ‘caminable’ y diversa en sus usos comerciales ha dado vía libre a la temible gentrificación, el proceso de aburguesamiento por el cual los barrios se regeneran, atrayendo a clases más pudientes que terminan expulsando a los residentes originales, que normalmente son de extracción social más baja.
Para Mary Rowe, experta en Jane Jacobs y vicepresidenta de la Municipal Art Society of New York, el gran reto que presenta su pensamiento es cómo hacer extensible lo local a las grandes megápolis en un planeta donde más de la mitad de la población vive ya en áreas urbanas. «Hay que proteger la vivacidad: un gran exceso de control genera ciudades más funcionales, más secas, menos creativas», explica. «Jacobs nos enseñó que hay que invertir en innovación local y en las comunidades locales y su capacidad de improvisar: cosechar esa improvisación y esa innovación y encontrar una manera de llevar las buenas prácticas de cada comunidad a un nivel superior», dice la entendida Rowe.
La institución de la que Rowe forma parte es miembro de Jane Jacobs Walk. Cada año, coincidiendo con el cumpleaños de Jacobs, esta red internacional celebra una serie de paseos de organizados simultáneamente en distintas ciudades del mundo que buscan poner en contacto a los participantes con su entorno urbano. Más allá de esta iniciativa, la influencia de esta mujer se deja sentir en toda una generación de pensadores urbanos. Como dijo Jacobs: mientras haya ciudad, habrá anarquía. Les guste o no a los que tratan de ordenar el torrente de energía humano.
Esta es una versión reducida del reportaje publicado en el Nº4 de la revista BallenaBlanca. Para leerlo completo, compra tu ejemplar aquí.
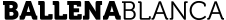

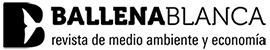
2 comentarios
Muy de acuerdo, pero existe un gran peligro, hablo desde Pamplona-Iruña, animar demasiado la parte vieja lleva a la huida de sus vecinos por un habitabilidad.
Considero que la información del articulo es muy explicativa.
El liderazgo es muy necesario en nuestra sociedad
actual, se requiere llevar a la práctica por los que ejercemos ese
rol, de otra manera caeríamos en errores de ejecución,
que a la larga traen malos resultados. agradezco mucho la información, seguiré al tanto de estos artículos.